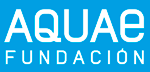El agua es un elemento omnipresente de París. Así me pareció mientras pasábamos en tren casi por encima del agua de la Camarga francesa. Antes de llegar al museo Montmartre. Aún sobre el agua, los flamencos se ven muy juntos, de pie y con las patas en el agua, formando islas rosadas en unas lagunas blancas de luz y de agua, rodeadas por unas salicornias ahora rojizas por la mezcla de sal y de otoño.
Al ir por tierra, se me hace más corta la distancia que nos separa de mi hijo mayor, que se nos ha ido a vivir a lo más alto de París, en el Montmartre –o monte Martre–, que alberga uno de los museos más especiales de la ciudad.
En este monte el viento hacía mover las aspas de unos molinos de madera altos como árboles sobre las casas de agricultores y de panaderos. Y sobre los campos de trigo que se movían también con el viento. Aunque ya no estén ocupando las tierras como antes, quedan los viñedos, con sus pámpanos estos días aún en la cepa. También rojizos de frío y de otoño.
Vistas desde el museo Montmartre
Todo París extendido por el horizonte como una sábana bajera, blanquecina la ciudad igual que las nubes bajo un cielo muy azul que se ha abierto. Como para que veamos esta luz de París que es la que se refleja en sus fachadas claras como un sol dorado del trigo que ya no está. Pero que queda en las aspas del molino como una harina de los días que no se marchan.
Todo esto se ve desde el museo Montmartre, uno de los museos que más me ha impresionado en mi vida. Por su sencilla verdad excepcionalmente conservada. Es decir, donde no parece haberse hecho demasiado por conservarlo, que el exceso de cuidado es, en ocasiones, la losa de la tumba de las cosas.
Y al que se le ha dejado ser lo fue, lo que hubiera sido, lo que será, como si no fuera un museo sino ese lugar donde. Como diría en uno de sus títulos Coleridge, aún perviven los “Espíritus que habitan el arte”. Y que se vislumbran al mirar por el cristal de sus ventanas donde se refleja, por un instante, la luz de la ventana de atrás. Como un holograma sobre el viejo membrillo del jardín de Renoir, mientras miras la lucecita encendida de un estudio. Es el de Suzanne Valadon, modelo de artistas, madre también de artista, Maurice Utrillo. Y a la vez, ella misma, pintora, la que fuera habitante del más hermoso estudio de París, con el arce del que cuelga “El columpio” de Renoir en el jardín de su casa.
El agua de París, motor de su vida
En el museo Montmartre, las semillas del arce están ahora por el suelo, como las alas caídas de un diminuto ángel pardo. Y las hojas muy amarillas, todavía sobre las ramas y sobre el tejado de la casa del panadero. Con el color del pan cuando se ha dorado, frente a la cristalera como de invernadero del estudio de Suzanne. Ella, imagino, olía desde su casa el pan recién hecho mientras las hojas esperaban a que el frío y el viento de los días las llevaran a la tierra. Para seguir alimentando al árbol también caídas por el suelo.
Puede que las hojas sean, de alguna manera, las madres de los árboles. O las hijas del agua de París. Resulta además curioso que las últimas hojas en caer sean las más altas.
Siempre me ha llamado la atención este asunto en apariencia menor de cómo llega la savia hasta el cielo gracias a la capilaridad. El agua de París llega a lo más alto de sus árboles por esas conducciones que son los vasos leñosos. Este tema, la capilaridad, me llevó a realizar un trabajo de física que, la verdad, no era muy bueno. Sin embargo, tenía un título tan literario, “Ascenso de la savia por los árboles más altos”, que me aprobaron.
Viendo el arce del que cuelga el columpio de Renoir, pienso ahora que no sólo cada savia de cada especie sino, quién sabe, también la de cada pie de árbol podría ser distinta y particular, algo así como una firma sobre el agua.
Esa página en blanco.