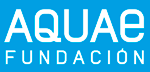Sus pasos le encaminan de forma invariable a la antigua Nínive.
Sus ojos solo se encienden frente al enigma de las tablas de arcilla asirias.
Ha transcurrido más de una década desde que George Smith adquiriera la costumbre de invertir el tiempo del almuerzo en visitar las salas consagradas a la cultura mesopotámica. Estudiaba por las noches, lejos de cenáculos académicos, invirtiendo en la adquisición de libros sobre arqueología una cantidad excesiva de su pequeño sueldo como grabador en una imprenta.
Pronto comenzó a despertar la curiosidad de los empleados del museo. ¿Quién era ese tipo que acudía a diario para rendir culto al fantasma de una civilización perdida, que copiaba los caracteres como un escriba, les sobrepasaba en conocimientos e incluso se atrevía a proponer originales traducciones de los pasajes? Su capacidad analítica y sus progresos interpretativos acabaron llegando a oídos de un reputado especialista colaborador de la institución, que le propuso incorporarse a la plantilla.
Esta mañana de principios de noviembre de 1872, sin embargo, su gozosa rutina va a estallar en mil pedazos por obra y gracia de un hallazgo histórico. Nada hace presagiar que algo extraordinario esté a punto de ocurrir: afuera llovizna, la gente va y viene bajo un cielo convencionalmente plomizo, los saludos y las caras de sueño se suceden a lo largo de los pasillos del gran edificio neoclásico.
George Smith se dispone a analizar uno más de los numerosos fragmentos de escritura cuneiforme extraídos de las entrañas de la tierra por la voracidad acumuladora del imperio británico. De repente posa su atención sobre una sucesión de signos que hablan de una barca atrapada en el pico de una montaña. De una enorme inundación. De un pájaro enviado por una figura humana en busca de tierra seca.
Suda. Se estira de sus prominentes barbas. Se pone en pie. Grita. Corre por la sala. Se quita la ropa, preso de un ataque de euforia. Los presentes lo observan con estupefacción.
Ese joven hombre de extracción humilde, carácter nervioso y pasión sin límite acaba de descubrir una versión de la historia del Diluvio Universal muy anterior al Antiguo Testamento. Tiene ante sí la prueba definitiva de que la Biblia es en gran medida una recopilación de leyendas previas compartidas por milenarias civilizaciones.

Tabla sobre el Diluvio Universal del British Museum
El resto de la historia resulta algo más rutinario: la polémica presentación del descubrimiento en la Sociedad de Arqueología Bíblica de Londres; la primera expedición a la colina de Kunyunjik, donde aguardan los restos de la Biblioteca de Ashurbanipal, lugar de procedencia de los fragmentos que han dado pie a la hipótesis; el descubrimiento de nuevas reliquias que parecen ratificarla; sucesivas exploraciones; la muerte por disentería de Smith, solo cuatro años después.
Quedémonos, pues, con aquella epifanía museística, el momento en que, como un dios bifronte, Smith mira hacia el pasado y el futuro de forma simultánea; con su constatación de que una simple leyenda, compuesta de quién sabe cuántas leyendas previas, extraída del barro, escrita sobre el barro, frágil y al mismo tiempo indestructible, de que un mero vestigio, en fin, va a ser capaz de cuestionar gran parte del sistema de creencias de nuestra vanagloriada civilización. Los cimientos de Occidente a punto de ser carcomidos por la tenacidad de un asiriólogo autodidacta. La ciencia dispuesta a asestar otro duro golpe a la religión, acaso el definitivo. El mito del progreso abandonando el horizonte para dibujarse, desdeñoso, en las profundidades.