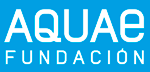Historias del cambio
Sembrar la semilla de la curiosidad científica
César Javier Palacios, periodista y divulgador científico, asegura que ha tenido la fortuna de centrar su actividad en la que es su gran pasión: la aventura por el conocimiento, ya sea periodístico o medioambiental. Se trata, como él mismo afirma, de “conocer para proteger, proteger para conservar, conservar para disfrutar”.
En inglés, sorprenderse y preguntarse es la misma palabra: wonder. Rachel Carson, considerada la inspiradora del ecologismo moderno, escribió hace 50 años El sentido del asombro (Encuentro, 2012), un delicioso librito dedicado a promover el acercamiento de los jóvenes a la naturaleza y a la ciencia a través de esa capacidad tan infantil de asombrase por todo, de hacerse permanentemente preguntas sin respuesta. Proponía aprovecharla, pero haciendo trampa. En lugar de dejar a los niños vagar solos por los campos buscando nidos, insectos, flores cual cazadores compulsivos de experiencias, Carson defendía que esa iniciación debía hacerse al lado de un adulto que le introdujera en ese mundo.

Dedicó el librito a su pequeño sobrino Roger, a quien con tan solo veinte meses llevó una lluviosa noche a una playa donde el océano bramaba con toda la fuerza de una galerna. Reconoció que había pasado más miedo ella que el niño. Desde entonces lo acompañó a descubrir el mundo natural, admirada por un entusiasmo infantil hacia lo nuevo que ella advertía como un antiguo sentimiento suyo casi olvidado.

César Javier Palacios
Oler la tierra mojada, ver correr las nubes, escuchar el murmullo de los árboles, espiar el paseo de una hormiga, la carrera loca de un conejo, el ágil vuelo del milano o el más grácil aún de una mariposa. No importa que no sepas distinguir un mosquitero de una curruca si logras transmitir tu fascinación por esas pequeñas avecillas heroicas. Ya habrá tiempo para descubrir sus nombres, para reconocer sus cantos. O quizá no. Pero la semilla de la curiosidad seguro que acabará germinando.
Muchos niños padecen un “déficit de naturaleza”: poca conexión con el mundo real.
He tenido la suerte de tratar a famosos médicos, paleontólogos, biólogos, exploradores y hasta astronautas, y en todos ellos he descubierto en sus ojos ese mismo brillo infantil de fascinación hacia el mundo que nos rodea. Fue lo que más me sorprendió cuando conocí a Stephen Hawking; atado a una silla de ruedas, hablando mediante el impulso que le daba a un ordenador a través de sus mejillas, pero con una luz en sus pupilas que delataba su enorme curiosidad. ¿Cómo no va a ser un gran científico?, me dije para mis adentros. Está pendiente de todo y de todos. Se le veía feliz, disfrutón con una riqueza que él derrochaba y en mayor o menor medida está al alcance de cualquiera de nosotros, el placer del conocimiento.
“Rabo de lagartija”, llamábamos antes a los niños y niñas más activos, esos que no paraban quietos para desesperación de sus padres. Pero nos hemos empeñado en que paren. Dicen los psicólogos que están sobrestimulados. Otros advierten que muchos sufren “déficit de naturaleza”, demasiada ciudad, demasiadas maquinitas y poca conexión con el mundo real, con la naturaleza, el barro, las ortigas, los hormigueros y las avispas.
Volviendo a Rachel Carson, deberíamos hacer nuestra una frase suya que, a buen seguro, ayudaría a triplicar el número de vocaciones científicas: “Es algo sano y necesario volver la mirada a la Tierra y, al contemplar sus bellezas, reconocer el asombro y la humildad”.